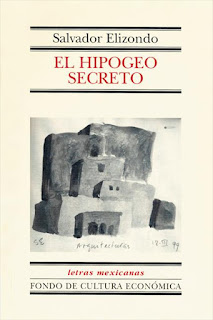Si tuviera que definir El hipogeo secreto (1968) a través de una imagen —según yo, esa sería la manera menos complicada de hacerlo— ésta sería algo muy cercano a la representación de Uróboros, aquel animal mítico (por lo general una serpiente) que devora su propia cola y que en esa acción engloba lo que conocemos como el «eterno retorno». Y es que el quid principal del texto (llamarlo «novela» sería una facilonería inexacta, más cercana al marketing editorial que a la realidad inaprensible de El hipogeo secreto) de Salvador Elizondo es que «se va escribiendo» mientras es narrado, y además es leído mientras va «sucediendo».
La anécdota está trazada como si estuviera tras una densa capa de neblina: se habla de un ritual de iniciación para ingresar a una secta que busca conocer a su «creador», se habla de un ciclo de 50 mil años (representados en un insecto atrapado en una gota de ámbar), necesarios para comprender lo que «hoy» está sucediendo, y los personajes, más arquetípicos que reales, como la mujer —que a veces es la Perra, Mía o Flor de fuego— o los hombres —uno de ellos un escritor que presuntamente es Salvador Elizondo pero que el propio texto pone en tela de juicio— que charlan acerca de la posibilidad de que sean parte de una historia ya escrita, y que, al igual que el insecto en el ámbar, están atrapados en una acción que bien pudiera ser eterna, aunque con minúsculas variaciones: ese momento, a la luz del atardecer, cuando la Perra lee en un libro forrado de tafilete rojo en el que se describe el preciso instante de lo que está sucediendo... O como E., ese narrador tan cercano a la omnisciencia y que funge como una especie de descuartizador de teorías interpretativas, o mejor aún, como un sembrador de dudas capaces de desestabilizar cualquier cosa que parezca una certeza, mientras hace referencia a episodios que ya se leyeron algunas páginas atrás o a lo que en ese momento va descubriendo el lector en «tiempo real»...
La anécdota está trazada como si estuviera tras una densa capa de neblina: se habla de un ritual de iniciación para ingresar a una secta que busca conocer a su «creador», se habla de un ciclo de 50 mil años (representados en un insecto atrapado en una gota de ámbar), necesarios para comprender lo que «hoy» está sucediendo, y los personajes, más arquetípicos que reales, como la mujer —que a veces es la Perra, Mía o Flor de fuego— o los hombres —uno de ellos un escritor que presuntamente es Salvador Elizondo pero que el propio texto pone en tela de juicio— que charlan acerca de la posibilidad de que sean parte de una historia ya escrita, y que, al igual que el insecto en el ámbar, están atrapados en una acción que bien pudiera ser eterna, aunque con minúsculas variaciones: ese momento, a la luz del atardecer, cuando la Perra lee en un libro forrado de tafilete rojo en el que se describe el preciso instante de lo que está sucediendo... O como E., ese narrador tan cercano a la omnisciencia y que funge como una especie de descuartizador de teorías interpretativas, o mejor aún, como un sembrador de dudas capaces de desestabilizar cualquier cosa que parezca una certeza, mientras hace referencia a episodios que ya se leyeron algunas páginas atrás o a lo que en ese momento va descubriendo el lector en «tiempo real»...
El hipogeo secreto está urdido con al menos tres hilos igualmente etéreos: imaginación, sueño y memoria, todos trenzados mediante diversos grados de complejidad por un lenguaje que explora tierras imposibles de vislumbrar desde el lugar común, tan caro a las mentes convencionales. Y cosa curiosa: en diversos momentos el propio Elizondo sale tramposamente «al rescate del lector», aclarando el misterio de su texto mediante explicaciones que, por supuesto, lo irán oscureciendo cada vez más:
«En realidad, yo por ejemplo, en este momento estoy escribiendo una novela de la que ignoro todo. Sólo supongo el esquema general de la trama. Se trata de un escritor que escribe un libro. Ahora bien, lo importante es de qué trata ese libro que el escritor está escribiendo, allí, cerca de donde una mujer está leyendo un libro de pastas rojas en el que ese escritor está descrito en el acto de escribir este libro. Claro, no debe ser difícil suponerlo. Si el escritor está escribiendo una novela, bastaría saber qué edad tiene, para saber exactamente cómo es su novela. Si fuera una historia fantástica como las que inventaban los filósofos chinos para ilustrar sus aporías y sus paradojas, podría decir, por ejemplo, que la novela trata de un escritor que crea a otro escritor, pero que un día se percata de que él es un sueño de su propio personaje que lo ha soñado creándolo. Sólo podría librarse de ese sueño soñándome a mí; a mí: Salvador Elizondo, que lo he inventado como personaje de un libro improbable que se llama El Hipogeo Secreto, que trata, para ser un poco más imprecisos, de un hombre y una ciudad que nunca han existido».
Al final, estamos ante un texto tan singular que, por desgracia, parece destinado a permanecer fuera de los circuitos comerciales, oculto en el librero de unos cuantos aficionados a las rarezas. Sin embargo, quien se quede sin leer El hipogeo secreto se perderá una experiencia pocas veces vista en las letras mexicanas: la experiencia de un lenguaje fulgurante, generador de un misterioso juego de sentidos y sinsentidos que sembrará una semilla de inquietud de la cual será muy difícil huir. Y quizás, si soplaran vientos benéficos, podría sembrar el ansia de embarcarse en una forma distinta de hacer literatura, alejada de los tópicos manoseados hasta el tedio por nuestros «grandes escritores». Ojalá.
«En realidad, yo por ejemplo, en este momento estoy escribiendo una novela de la que ignoro todo. Sólo supongo el esquema general de la trama. Se trata de un escritor que escribe un libro. Ahora bien, lo importante es de qué trata ese libro que el escritor está escribiendo, allí, cerca de donde una mujer está leyendo un libro de pastas rojas en el que ese escritor está descrito en el acto de escribir este libro. Claro, no debe ser difícil suponerlo. Si el escritor está escribiendo una novela, bastaría saber qué edad tiene, para saber exactamente cómo es su novela. Si fuera una historia fantástica como las que inventaban los filósofos chinos para ilustrar sus aporías y sus paradojas, podría decir, por ejemplo, que la novela trata de un escritor que crea a otro escritor, pero que un día se percata de que él es un sueño de su propio personaje que lo ha soñado creándolo. Sólo podría librarse de ese sueño soñándome a mí; a mí: Salvador Elizondo, que lo he inventado como personaje de un libro improbable que se llama El Hipogeo Secreto, que trata, para ser un poco más imprecisos, de un hombre y una ciudad que nunca han existido».
Al final, estamos ante un texto tan singular que, por desgracia, parece destinado a permanecer fuera de los circuitos comerciales, oculto en el librero de unos cuantos aficionados a las rarezas. Sin embargo, quien se quede sin leer El hipogeo secreto se perderá una experiencia pocas veces vista en las letras mexicanas: la experiencia de un lenguaje fulgurante, generador de un misterioso juego de sentidos y sinsentidos que sembrará una semilla de inquietud de la cual será muy difícil huir. Y quizás, si soplaran vientos benéficos, podría sembrar el ansia de embarcarse en una forma distinta de hacer literatura, alejada de los tópicos manoseados hasta el tedio por nuestros «grandes escritores». Ojalá.